Genios. Un mosaico de cien mentes creativas y ejemplares
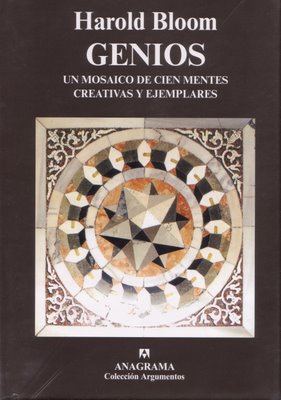 Este libro ha sido mi principal lectura durante mis vacaciones del mes de julio, y en cierto modo mi tabla de salvación. Me ha ayudado a olvidar lo ocurrido en Londres, que todavía me afectaba cuando lo comencé. Siempre he creído, especialmente después del accidente de mi madre, que una de las principales ayudas de las que se puede disponer cuando los vientos soplan en nuestra contra es la de sumergirse en la lectura de algún libro que tenga la suficiente intensidad como para absorbernos, por así decir, y que sea capaz de lograr que concentremos nuestro pensamiento en aquello que leemos, en vez de en nuestros propios problemas. Este libro ha cumplido conmigo a la perfección esta función paliativa. Esto me hace recordar que todavía no he mencionado nunca expresamente mi amor incondicional por los libros y las bibliotecas, a los que, bien pensado, debería dedicar algunas entradas propias en este blog. Sin hacer eso, nunca estaré realmente reflejado aquí.
Este libro ha sido mi principal lectura durante mis vacaciones del mes de julio, y en cierto modo mi tabla de salvación. Me ha ayudado a olvidar lo ocurrido en Londres, que todavía me afectaba cuando lo comencé. Siempre he creído, especialmente después del accidente de mi madre, que una de las principales ayudas de las que se puede disponer cuando los vientos soplan en nuestra contra es la de sumergirse en la lectura de algún libro que tenga la suficiente intensidad como para absorbernos, por así decir, y que sea capaz de lograr que concentremos nuestro pensamiento en aquello que leemos, en vez de en nuestros propios problemas. Este libro ha cumplido conmigo a la perfección esta función paliativa. Esto me hace recordar que todavía no he mencionado nunca expresamente mi amor incondicional por los libros y las bibliotecas, a los que, bien pensado, debería dedicar algunas entradas propias en este blog. Sin hacer eso, nunca estaré realmente reflejado aquí.En cuanto a este, la edición que he manejado me ha parecido atractiva en su interior, y bien impresa, aunque con fallos en la traducción, seguramente por precipitación. He encontrado incluso alguna frase sin sentido que en cualquier revisión hecha con más tiempo se hubiera evitado. No se puede disculpar, pero sí se puede en parte comprender teniendo en cuenta que se trata de un libro de 940 páginas, y que el propio traductor menciona la abundancia de citas que hubo que ubicar y referenciar.
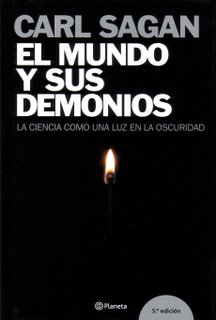
Para empezar, con este libro dejé, seguramente no para siempre, el que me ocupaba en aquellos momentos: “El mundo y sus demonios”, de Carl Sagan, básicamente una obra sobre el excepticismo y su importancia para intentar ampliar nuestro conocimiento del mundo sobre bases científicas.
No es ahora cuando deseo hacer memoria sobre esta obra, pero sí hay un párrafo que quiero transcribir, porque me parece que, desgraciadamente, aquí no hablaba sólo el divulgador que persigue ciertos fines, sino el científico que era Carl Sagán:
"Preveo cómo será la América de la época de mis hijos y mis nietos: Estados Unidos será una economía de servicio e información; casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países; los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes; la gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad; nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos iremos deslizando, casi sin darnos cuenta, en la superstición y la oscuridad.
La caída en la estupidez de Norteamérica se hace evidente principalmente en la lenta decadencia del contenido de los medios de comunicación, de enorme influencia, las cuñas de sonido de treinta segundos (ahora reducidas a diez o menos), la programación de nivel ínfimo, las crédulas presentaciones de pseudociencia y superstición, pero sobre todo en una especie de celebración de la ignorancia. En estos momentos, la película en vídeo que más se alquila en Estados Unidos es Dumb and Dumber. Beavis y Butthead siguen siendo populares (e influyentes) entre los jóvenes espectadores de televisión. La moraleja más clara es que el estudio y el conocimiento -no sólo de la ciencia, sino de cualquier cosa- son prescindibles, incluso indeseables.
Hemos preparado una civilización global en la que los elementos más cruciales -el transporte, las comunicaciones y todas las demás industrias; la agricultura, la medicina, la educación, el ocio, la protección del medio ambiente, e incluso la institución democrática clave de las elecciones- dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos dispuesto las cosas de modo que nadie entienda la ciencia y la tecnología. Eso es una garantía de desastre. Podríamos seguir así una temporada pero, antes o después, esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos explotará en la cara.
(...) Siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales, en tiempos de escasez, cuando se desafía a la autoestima o vigor nacional, cuando sufrimos por nuestro insignificante papel y significado cósmico o cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, los hábitos de pensamiento familiares de épocas antiguas toman el control.
La llama de la vela parpadea. Tiembla su pequeña fuente de luz. Aumenta la oscuridad. Los demonios empiezan a agitarse." (p. 44-45)
¿Se agitan los demonios en Genios? Alguno que otro tal vez, pero básicamente deslumbra la luz de la inteligencia y la erudición de Bloom. No obstante, me parece que Sagan podría haber objetado alguna cosa en lo referente a la Cábala y sus ideas, aunque muy especialmente lo hubiera hecho en lo relativo a la aproximación al concepto de “genio” y su naturaleza que Bloom desarrolla en el libro.
No es que se puedan poner objeciones a las ideas cabalísticas como forma de organizar el contenido del libro: es, a fin de cuentas, un método tan válido como cualquier otro y sus 10 agrupaciones de 10 escritores, dívididos a su vez en 2 grupos de cinco, no restan claridad al contenido, sino que, como acertadamente señala el autor, ayudan en la tarea de yuxtaponerlos componiendo un mosaico iluminador. Es este un de los objetivos del libro, y uno de sus mayores intereses, siendo los paralelismos o contrastes que desarrolla Bloom sólo algunos de los que se pueden establecer. Personalmente, me ha seducido una vez más su capacidad de ayudarnos a profundizar en el entendimiento de sus genios por el procedimiento de compararlos, saltando de unos a otros en el curso de sus explicaciones, usándolos casi como diferentes notas musicales, algunas más agudas, otras más bajas, que le permiten aproximarse a ellos con más precisión, al tiempo que transmitir una visión más global, o tal vez sería más exacto hablar de una visión más interrelacionada. La idea de concierto musical, o de cuadro en el que se nos señalan los diferentes matices de color, me acompañó a lo largo de casi toda la lectura. Bloom busca la esencia o la generalización que clarifica y resume, al tiempo que la define y matiza comparando con libertad.
“Genios no enseña cómo leer ni a quién leer sino cómo pensar en las expresiones más creativas de las vidas ejemplares. Es evidente en el contenido que excluí a los ejemplos vivos del genio, y tan sólo me he ocupado de tres que murieron recientemente. Me sentí obligado a ser breve y sumario en mi exposición del genio individual porque creo que hay mucho que aprender de la yuxtaposición de múltiples personajes provenientes de diversas culturas y épocas divergentes. Las diferencias entre cien hombre y mujeres de los últimos 25 siglos desbordan las analogía y las similitudes y presentarlos en un solo volumen podría parecer una empresa excesivamente ambiciosa. Y sin embargo hay muchas características comunes a los genios porque la vívida individualidad de la especulación, la espiritualidad y la creatividad debe apoyarse en la originalidad, la audacia y la confianza en sí mismo.” (p. 37-38)
Esto es sin duda un riesgo, pero es también su mérito como crítico literario. Y el riesgo es forzado hasta un límite en el que el autor se siente cómodo y con el que, a mi parecer, consigue plenamente su objetivo. Difícil de olvidar algunos párrafos, como aquel en el que se pregunta qué sabía Hamlet o si sabía más que Shakespeare. Absurdo a priori, pero otro acierto en su intento de ayudarnos a seguirle en su análisis, exhibiendo a la vez profundidad y sutileza. De hecho, y además de la materia que aborda, la clave del interés de los libros de Bloom, cuando menos para mí, es el propio autor, no sólo en términos de erudición (que es enorme gracias a una memoria superdotada), ni su propio estilo literario (de primer rango), sino lisa y llanamente por el ser humano que aparece tras sus líneas y por su inteligencia cautivadora. Supongo que él, un hombre posiblemente difícil, que se autocalifica con frecuencia como un departamento de uno, reiría de que se le aplicara el adjetivo“cautivador”.
Si bien no veo el problema de tomar los esquemas cabalísticos como origen de la organización del libro y medio de establecer yuxtaposiciones, más problemático me ha parecido el hecho de hacer de la gnosis otro de sus pilares. ¿Para que mezclar unas posibles creencias gnósticas con el estudio de la literatura? Para cualquiera ajeno a ese pensamiento (como yo mismo) una cosa es analizar posibles elementos gnósticos en algunos grandes autores y otra mezclar las propias creencias con un enfoque general en crítica literaria. En concreto, el autor llega a decir: "Después de una vida de meditar sobre el gnosticismo, me atrevo a afirmar que este es, en la práctica, la religión de la literatura. Claro que hay poetas cristianos geniales que no son heréticos, desde John Donne hasta Gerard Manley Hopkins y el neocristiano T.S. Eliot. Y sin embargo los poetas más ambiciosos de la tradición romántica occidental, aquellos que han hecho de su propia poesía una religión, han sido gnósticos, desde Shelley y Víctor Hugo hasta William Butler Yeats y Rainer Maria Rilke.
Propongo una definición simplificadora de gnosticismo en la aprehensión del genio: es un conocimiento que libera la mente creativa de la teología, del pensamiento histórico, y de cualquier divinidad completamente distinta de lo que es más imaginativo en el yo.” (p. 29)
En este sentido, más parece una complicación que un acierto, no obstante lo cual mi impresión es que no afecta esencialmente al análisis de los genios escogidos, arrojando luz en cambio sobre el propio Bloom. La conclusión podría ser algo así como que aquellos que tiene exclusivamente interés en la literatura deben tener la precaución de recordar que se la encontrarán analizada a un alto nivel, pero en el proceso se encontrarán a la vez al propio Bloom, en una medida que tal vez no les gustará (bien al contrario que a mí). Esto me lleva a pensar en el tema del genio del propio Bloom, al que ya volveré en otro momento.
 Desde el principio del libro queda claro que los 100 genios escogidos son los 100 que Bloom, por diferentes razones, ha deseado incluir. Dice: “¿Por qué estos cien? Había planeado incluir muchos más, pero después me pareció que cien era suficiente. Aparte de aquellos que no se pueden omitir -Shakespeare, Dante, Cervantes, Homero, Virgilio, Platón y sus pares-, mi selección es completamente arbitraria e idiosincrática. Ciertamente no se trata de la “lista de los cien mejores” ni a mi juicio ni al de nadie más. Yo quería escribir sobre ellos”. (p. 17)
Desde el principio del libro queda claro que los 100 genios escogidos son los 100 que Bloom, por diferentes razones, ha deseado incluir. Dice: “¿Por qué estos cien? Había planeado incluir muchos más, pero después me pareció que cien era suficiente. Aparte de aquellos que no se pueden omitir -Shakespeare, Dante, Cervantes, Homero, Virgilio, Platón y sus pares-, mi selección es completamente arbitraria e idiosincrática. Ciertamente no se trata de la “lista de los cien mejores” ni a mi juicio ni al de nadie más. Yo quería escribir sobre ellos”. (p. 17)A diferencia de otros de sus libros, en esta ocasión han sido incluidos algunos autores que no pertenecen a la literatura occidental, como Mahoma y Murasaki Shikibu. Predominan los poetas entre los elegidos, por encima de los autores de teatro, novela o ensayo, así como los escritores angloamericanos sobre los que escribieron en otras lenguas. Dado que la lista es completamente personal, la respuesta del lector también lo es: me han parecido apasionantes algunos de sus genios, mientras que otros, como James Boswell, me resultan bastante más grises. También la extensión y la densidad de los análisis varían: más bien decepcionante el dedicado a Italo Calvino, y de un interés sostenido los de Homero o Emerson, por ejemplo. Así mismo se ha de tener siempre presente lo que el propio autor afirma de su libro: “Esta no es una obra de análisis ni de lectura profunda sino de conjetura y de yuxtaposición.” (p. 453)
Tanto en la elección de los genios que habitan esta obra (que el autor llama “universo de muertos magníficos”) como en su tratamiento, el libro resulta ser muy personal, tal vez demasiado. Supongo que el propio Bloom, a pesar de su inteligencia y su erudición, ha debido ser el principal problema al que se habrán enfrentado algunos de los lectores del libro. Salpican su contenido las críticas a determinados autores (San Pablo, T.S. Eliot, Dostoievski), a todos los defensores de los enfoques culturalistas en las universidades y al feminismo aplicado a los estudios literarios: “Las modas cambian y el olvido en el que está Lawrence no prevalecerá. El puritanismo feminista gobierna los círculos académicos y periodísticos y Lawrence, tan inadecuado política y culturalmente, es considerado inaceptable por los arcontes. Encubrió su homoerotismo, menospreciaba el orgasmo femenino y favorecía el sexo anal entre heterosexuales; y además escribió “El arco iris” y “Mujeres enamoradas”, dos novelas eternas, y decenas de poemas y cuentos magníficos.” (p. 819)
Su predilección por autores pertenecientes al mundo angloamericano parece no basarse exclusivamente en un criterio estético, sino también en razones conceptuales. Si bien es considerable el número de escritores en lengua francesa que han sido incluidos con admiración en este libro (y muy especialmente Montaigne), al mismo tiempo late, aquí y allá, una interpretación (y aquí habla mucho más el crítico que la persona) que tal vez moleste a algunos: “Curiosamente todos los movimientos literarios franceses son tardíos en relación con la literatura angloamericana: la sensibilidad francesa de la escuela de Derrida no fue más que una reposición del modernismos literario angloamericano, cuyo oficiante sigue siendo el anticuario Hugh Kenner. El “Joyce postestructuralista” es el Joyce que leímos y discutimos hace 35 años. De la misma manera, el romanticismo francés de Hugo repetía (no siempre conscientemente) en 1830 el movimiento inglés que produjo a Wordsworth y a Coleridge, a Byron y a Shelley y a Keats, de los cuales los dos primeros ya estaban muertos poéticamente y los tres más jóvenes ya llevaban largo rato muertos cuando Hugo inició su revolución.” (p. 572)
Y más adelante: “Excepción hecha de Rimbaud y de unas cuantas figuras más recientes, la poesía francesa no ha contado con titanes excéntricos que impongan nuevas formas. Rimbaud fue un gran innovador de la poesía francesa, pero no lo habría sido tanto de haber escrito en la lengua de William Blake y de William Wordsworth, de Robert Browning y de Walt Whitman. (...) Alguna vez creí que la verdadera diferencia entre la poesía inglesa y la francesa radicaba en que no hay equivalentes franceses para Chaucer y Spenser, Shakespeare y Milton. Pero ahora creo que Wordsworth marcó una mayor diferencia, pues su asombrosa originalidad puso fin a una tradición que había permanecido intacta desde Homero hasta Goethe.” (p. 582).
O bien: “Yo siempre recuerdo siempre, con gran placer, un viaje en tren de Princeton a Yale hace varias décadas, en compañía del principal teórico de la deconstrucción gálica. Éramos amigos recientes -nos habíamos conocido dictando conferencias en Princeton- y al rato nos encontramos inmersos en el debate cultural. Le dije que me resultaba deplorable el modernismo francés tardío que tanto lo absorbía y defendí la fortaleza poética de Victor Hugo contra un Mallarmé más a la moda. Genuinamente sorprendido, mi filosófico compañero de viaje exclamó: “Pero Harold, ¡en Francia sólo los escolares leen a Victor Hugo!” (p. 557)
 Pero las mayores críticas (siempre después de las dedicadas a la “escuela del resentimiento”) corresponden a determinados autores que en ocasiones parecen haber sido incluidos en este libro precisamente para poder ser criticados, a pesar de señalar, a veces con más ironía que sinceridad, su talento. Son autores con genio suficiente como para impulsar ideas que repugnan a Bloom, quien no obstante critica a otros grupos por caer, según él, en el mismo error. Es muy probable que él crea sinceramente que es capaz de apreciar sus méritos con objetividad y que ese es el motivo principal de su inclusión. No creo que Bloom aprobara la palabra “repugnar” para definir su actitud ante San Pablo o T.S. Eliot, por ejemplo, ni que aceptara que simplemente los ha incluido para poder criticarlos, sin apreciar genuinamente su “genio”: puede ser que me esté equivocando. Pero, cuando se lee lo que Bloom escribe, especialmente cuando se trata de autores con influencia en las creencias religiosas y muy marcadamente cuando de ello se ha derivado un daño hacia el pueblo judío, ¿qué otra palabra acude al pensamiento? Se podría buscar otro término más políticamente correcto, pero pienso que no sería tan realista. La apreciación del genio es a veces tangencial a su visión de algunos de ellos, algo así, salvando las distancias, como reconocer el talento para la oratoria de Hitler. Cuando menos esta fue mi impresión. Caso particular es el de Mahoma: me es imposible evitar pensar que la situación política que se vive en el mundo en la actualidad ha pesado de forma determinante en su inclusión y en el tratamiento, tanto a nivel formal como de contenido, más allá del hecho, sin duda cierto, de que lo considera “un poema poderoso”.
Pero las mayores críticas (siempre después de las dedicadas a la “escuela del resentimiento”) corresponden a determinados autores que en ocasiones parecen haber sido incluidos en este libro precisamente para poder ser criticados, a pesar de señalar, a veces con más ironía que sinceridad, su talento. Son autores con genio suficiente como para impulsar ideas que repugnan a Bloom, quien no obstante critica a otros grupos por caer, según él, en el mismo error. Es muy probable que él crea sinceramente que es capaz de apreciar sus méritos con objetividad y que ese es el motivo principal de su inclusión. No creo que Bloom aprobara la palabra “repugnar” para definir su actitud ante San Pablo o T.S. Eliot, por ejemplo, ni que aceptara que simplemente los ha incluido para poder criticarlos, sin apreciar genuinamente su “genio”: puede ser que me esté equivocando. Pero, cuando se lee lo que Bloom escribe, especialmente cuando se trata de autores con influencia en las creencias religiosas y muy marcadamente cuando de ello se ha derivado un daño hacia el pueblo judío, ¿qué otra palabra acude al pensamiento? Se podría buscar otro término más políticamente correcto, pero pienso que no sería tan realista. La apreciación del genio es a veces tangencial a su visión de algunos de ellos, algo así, salvando las distancias, como reconocer el talento para la oratoria de Hitler. Cuando menos esta fue mi impresión. Caso particular es el de Mahoma: me es imposible evitar pensar que la situación política que se vive en el mundo en la actualidad ha pesado de forma determinante en su inclusión y en el tratamiento, tanto a nivel formal como de contenido, más allá del hecho, sin duda cierto, de que lo considera “un poema poderoso”. Bloom no ha desarrollado únicamente una carrera como crítico literario. El estudio de los textos religiosos es otro de sus intereses. Precisamente, en el penúltimo de sus libros “Jesús y Yahvé. Los nombres divinos” (2005) desarrolla un tema ya abordado aquí de forma parcial. Recuerdo mi ansiedad a medida que leía, como si me acercara al momento de conocer el desenlace de un gran misterio. Naturalmente no se trataba de eso, tan sólo era un intento por parte del autor de arrojar luz, basándose en sus propias habilidades como analista de textos y ayudado por sus estudios, sobre el origen y la evolución de algunos de los libros considerados más sagrados por una parte importantísima de la humanidad. Antes de seguir adelante, deseo detenerme aquí.
Ciertamente, Bloom valora el “genio” de San Pablo (o Pablo a secas, como él le llama), pero a su manera. Dice de él: “El genio de Pablo estriba en su poderosa originalidad a la hora de malinterpretar la Alianza judía con Yavé, que dejó de ser un acuerdo mutuo para convertirse en la expresión unilateral de la voluntad de Dios.” (p. 199)
Pero esta historia debe ser presentada en su debido orden y pienso que es mejor dejar hablar al propio Bloom. En primer lugar, acerca del tratamiento de la Biblia o el Corán como textos literarios, dice: “En este punto debo aclarar -si bien humildemente- que Dios y los dioses necesariamente son personajes literarios. Los creyentes religiosos, tanto los estudiosos como los demás, suelen reaccionar con una cierta pugnacidad ante esta observación, así que quisiera dejar bien claro este asunto. El Jesús del Nuevo Testamento es un personaje literario, y también lo son el Yavé de la Biblia hebrea y el Alá del Corán. Sócrates y Confucio no eran dioses pero también son personajes literarios -o al menos es así como los conocemos-, aunque ello no pone en duda su existencia histórica.” (p. 191) Así mismo, añade en otro punto de la obra: “Quisiera aclarar que mi lectura del texto de J (dentro de la Biblia) es la misma que haría de cualquier otro gran texto literario, y lo leo como leería a Homero, a Dante o a Shakespeare. Al margen de su verdadera historia, las representaciones vitales de Abram/Abraham, Jacob/Israel, Judá, Tamar, José y Moisés son de J. Y aquí los considero en su calidad de personajes literarios. Decidí excluir a Jesús de este libro en vez de tratarlo como un personaje literario creado por Marcos en su Evangelio, aunque él pertenece, al menos en parte, a la historia del genio judío, aseveración con la que me limito a repetir al reverendo John P. Meier, el más distinguido biografo católico romano de Jesús.” (p. 171)
Regresando a San Pablo, Bloom aborda el tema de la redacción de los Evangelio, así como de la génesis y evolución de las ideas expresadas en el Nuevo Testamento. Mejor seguir la explicación en sus propias palabras:
"Lo que los estudiosos llaman gnosticismo cristiano suele parecerme una versión tardía del Jesús aforístico. En el Evangelio de Tomás, Jesús aparece exaltando sólo a dos figuras: Juan Bautista y Santiago el Justo. Sabemos más sobre la figura histórica de Santiago el Justo, “hermano de Jesús”, que sobre Jesús mismo; de Juan Bautista sabemos tan poco como sobre Jesús. Sin embargo es posible tejer conjeturas informadas sobre el Bautista, y me pregunto sobre las creencias de Jesús (si es que las tenía) cuando se convirtió en discípulo de su primo Juan. Juan Bautista tuvo otros discípulos, incluyendo a Simón Magus, villano de tantos textos cristianos y fuente última de la leyenda de Fausto. Simón y otros gnósticos antiguos seguramente aprendieron su forma de conocer del Bautista, quien bautizaba a judíos y samaritanos por igual. Aún quedan unos cuantos samaritanos en Israel/Palestina, y unos cuantos mandaneos o gnósticos en Irak que, como los samaritanos, aceptan a Juan Bautista como uno de sus profetas.
¿Profeta de qué? De Jesús, responde la Iglesia, pero evidentemente el papel del Bautista -y quizá deberíamos hablar de su genio- era mayor. El Corán funde a Juan y a Jesús, probablemente porque encontró en los ebionitas, seguidores tardíos de Santiago el Justo, a los precursores de su propia revelación. Podríamos denominar a Juan Bautista el primer ebionita, antes de Jesús, pero no tenemos información clara sobre los orígenes de los ebionitas (el nombre significa “hermanos pobres”). (...)
Los historiadores del gnosticismo se lamentan ante las dificultades en la búsqueda de la figura histórica de Simón Magus, pero no me conmueven: finalmente todo lo que sabemos del Jesús histórico (como ya lo dije) es que estaba relacionado con Juan Bautista y con Santiago el Justo y que los romanos lo crucificaron. Pablo, quizá el autor más antiguo del Nuevo Testamento, prácticamente no tenía ningún interés en el Jesús histórico, quizá porque aquellos que habían conocido a Jesús eran casi todos opositores a Pablo. El Simon Magus de la historia tiene con el legendario Fausto la misma relación que el Jesús de la historia tiene con el Jesucristo de Pablo (y de la cristiandad). Cuenta la leyenda cristiana que Simón vino a Roma, donde adoptó el cognomen de Fausto (“el favorecido”) y donde pereció en un intento de levitación muy improbable. El simonismo duró casi dos generaciones y después se sumó en el más amplio gnosticismo heterodoxo que tuvo su apogeo en el siglo II.
Comoquiera que haya muerto Simón, su relación con Juan Bautista sugiere que él, como los demás discípulos samaritanos, había tomado de él el conocimiento esotérico. ¿Era la visión de Jesús, también discípulo de Juan, más afín a la de Pablo, que nunca lo conoció, o a la de Santiago el Justo, quien formó la Iglesia de Jerusalén con los demás discípulos de Jesús? Esa congregación huyó a Pela, en Transjordania, después del asesinato de Santiago y antes de la destrucción del Templo por parte de los romanos, en el año 70 de nuestra era. Una o dos generaciones después, los ebionitas descendieron del grupo original reunido en torno a Jesús y a Santiago y perduraron hasta que la ortodoxia paulina los destruyó.
Dado que Simón Magus no nos dejó proverbios ni escritos, y que sólo lo conocemos a través de sus enemigos cristianos, sólo podemos juzgarlo por su leyenda. Y sin embargo la historia de Fausto es tan extraordinaria que su primera encarnación difícilmente nos resulta abstrusa. Simón el Mago titila sobrecogedoramente a través de los siglos como una figura briosa y perturbadora con una tenencia dramática a los actos simbólicos audaces. De acuerdo con una tradición que sigue viva entre los shiítas iraníes, Juan Bautista enseñaba la doctrina del que “se mantiene en pie”, un Adán primigenio que nunca cayó. Juan, el nuevo Elías, proclamaba el regreso del verdadero Adán. Pablo alteró para siempre la relación de Jesús con esta proclamación, cualquiera que fuese su actitud al respecto. Simón, por otra parte, se identificó directamente con el gran poder del Adán primigenio, y todo parece indicar que muchos samaritanos lo siguieron. Si Simón era un mago también lo era Jesús: ambos se exponían a ser acusados de hechicería porque ambos eran sanadores. Como el Bautista, Jesús evidentemente era célibe, pero el flamante Simón sin duda no lo era. Tomo como amante a una tal Helena, una prostituta de Tiro, y anunció que ella era a la vez la reencarnación de a Helena de Troya homérica y el caído primer pensamiento de Dios (Ennoià), que él, Simón, había sido llamado a levantar. Esta invención faústica es la faceta inmortal de la leyenda de Simón y en tanto acto imaginativo sigue perturbando la imaginación occidental." (p. 194-196)
Continua centrándose en la figura de San Pablo: “Jesús no pudo haber previsto a Pablo, quien empezó como el fariseo Saúl de Tarso, se convirtió después de una visión, y procedió a deshacerse de la gnosis de la propia familia y del círculo de Jesús para inventarse a Jesucristo y el cristianismo. Aunque Jesús si encendió un fuego en la tierra, fue Pablo quien lo hizo brillar. “El genio de Pablo” es una expresión gastada por el uso pero exacta; sin Pablo, lo que ahora llamamos “cristianismo” no habría triunfado en el Imperio romano y en los reinos que lo sucedieron. En Corintos I (9, 19-23) aparece su famosa proclama: “Me he convertido en todo para todos los hombres”. Para sus primeros oponentes judeocristianos, seguidores de Santiago el Justo, Pablo era el enemigo, una encarnación de Satanás. ¿Qué otra cosa podría parecer Saúl de Tarso/Pablo el Apostol desde la perspectiva de la secta hierosolimitana de Jesús? Como fariseo había liderado la violencia en el Templo contra el mismo Santiago, y después de convertirse a Cristo (que no al Jesús histórico) siguió peleando con la familia de Jesús y con sus seguidores más cercanos. (p. 196). Y sobre él añade: “El genio de Pablo estriba en su poderosa originalidad a la hora de malinterpretar la Alianza judía con Yavé, que dejó de ser un acuerdo mutuo para convertirse en la expresión unilateral de la voluntad de Dios. (...) El antiguo fariseo fue un gran inventor que transformó la Cristiandad helenística en una nueva especie de religión mundial. Su equivalente más cercano es Mahoma, fundador de la siguiente religión universal, y quien evidentemente nunca oyó hablar de él, pues no aparece mencionado por parte alguna en el Corán. Tal vez el más preciado de los dones en la religión occidental es este genio para el universalismo: Pablo y Mahoma, tan diferentes en todo lo demás, son los ejemplos más ilustres que conocemos.” (p. 199) Pienso que esta última frase, pese a su apariencia, no pretende ser realmente un elogio a Mahoma.
Para rematar el análisis del “genio” de Pablo, Bloom concluye con lo que resonó en mi interior como el más duro de los comentarios: “No hablamos de “Pablo el Justo” por la misma razón por la que no relacionamos a sus discípulos, Agustín y Lutero, con la justicia social. Podemos leer una y otra vez las epístolas auténticas de Pablo sin enterarnos de que Jesús, como Amos y los demás profetas, y como William Blake después, hablaba en nombre de los pobres, los enfermos, los descastados.“(p. 200)
Dejando magullado aquí al pobre Pablo, debemos seguir la evolución de esta historia con Mahoma y el Corán. Bloom valora su inclusión en la obra con estas palabras: “Considerar que Mahoma, sello de los profetas, es un genio creativo es contravenir el Islam, pues Dios mismo es quien pronuncia cada una de las palabras del Corán. Pero no podemos ignorar el Corán porque es una obra de genio que es urgente estudiar.” (p. 167) A pesar de referirse (en términos literarios) a Dios como “quien pronuncia cada una de las palabras del Corán" (respetuosas palabras que las que se pretende citar un concepto ajeno y no propio, a pesar de la literalidad), Bloom continua su razonamiento: “Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a leer la Biblia “como si fuera literatura” cosa que resulta inaceptable para los judíos confiados y los cristianos creyentes. Y yo aquí quiero presentar el Corán “como literatura”, cosa aún más inaceptable para los musulmanes fieles. Sin embargo, los mismos musulmanes hablan del “glorioso Corán” en lugar del “sagrado Corán”·, así sea porque consideran que el Corán no fue creado porque se trata literalmente de la palabra de Dios.” (p. 205)
Siendo Bloom judío y, según sus propias palabras, fundamentalmente un producto de la cultura yiddish, extrema el respeto y hasta el elogio cuando se refiere a Mahoma, el Corán o el Islam. Pero su inclusión misma en este libro no carece de significado. Por otra parte, ya en ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, así como en este libro, se refiere a la cultura islámica como una parte de la cultura occidental. Sin duda no carece de algunos argumentos, pero claramente es una tarea imposible. Esas menciones dan la impresión de formar parte de su reflexión acerca de los conflictos actuales entre el mundo occidental y el mundo islámico, y parecen ser parte de una búsqueda de soluciones, más que de un convencimiento sincero. Por eso él continua más allá, sabiendo que resulta necesario, con la debida cautela, seguir otras líneas de comportamiento. Con gran tacto, aclara: “El Corán debe convertirse en un libro central para nosotros porque el Islam es una influencia creciente en nuestras vidas, tanto en el extranjero como aquí.” (p. 205), añadiendo poco después: “A mí el Corán me resulta particularmente fascinante porque es el mejor ejemplo que conozco de lo que he llamado durane el último cuarto de siglo “la angustia de la influencia”. Que Mahoma era un profeta poderoso, nadie lo pone en duda; pero el Corán es evidentemente una lucha colosal (y triunfante) con la Torà y con las adiciones rabínicas a los Cinco Libros de Moisés.” (p. 205-206)
Hay una historia que hemos dejado unos párrafos más arriba y que se puede continuar así, tras haber mencionado que “Mahoma necesariamente tiene deudas literarias con textos judíos y cristianos que ya no existen”(p. 202): “En su Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretations (1977), John Wansbrough hace la muy importante afirmación de que los oyentes originales de Mahoma aparentemente comprendían sin dificultad sus alusiones a la Biblia. Evidentemente aquellos que escuchaban al Profeta en La Meca y en Medina -incluso los que no eran judíos (¿o sobrevivientes de los judeocristianos antipaulinos?)- conocían bastante bien las historias bíblicas, por lo general a través de versiones judías tardías que nosotros no conocemos. Los árabes a los que el profeta hablaba vivían en estrecho contacto con varias tribus de judíos (o de árabes judaizados) y también con cristianos, monjes incluidos. La impresión inicial que hoy en día deja la lectura del Corán en judíos y cristianos por igual es la de misterio: los conceptos e historias les son a la vez completamente conocidos e increíblemente extraños. El Islam (“sumisión” a Alá, el elohim bíblico) puede ser la religión de Abraham, como insiste en serlo, y la fe de Jesús, como lo asegura, pero “Abraham” en este caso quiere decir la religión judía arcaica de acuerdo con Mahoma y obviamente la cristiandad judía a la cual se opuso San Pablo y que se retiró al otro lado del Jordán y también hacia Arabia después de la destrucción del Templo en el año 70 d.C, la de los seguidores judíos hierosolimitanos de Jesús encabezados por Santiago el Justo, su hermano. El Jesús de Mahoma es un hombre, no es Dios, y no muere en la cruz. Alguien más muere en su lugar, como sucede en ciertos relatos gnósticos, cuyos orígenes quizás se remontan a la de los judeocristianos. (p. 204-205)
Todas estas explicaciones despertaron muchísimo mi interés, si bien hay que decir que el libro es tal que el interés es literalmente continuo. Bloom ha desarrollado esta materia en una obra expresamente dedicada a ella, “Jesús y Yahvé. Los nombres divinos” (2005), cuyo título está tomado de un poema de Blake, y que está ubicada ya en una estantería de mi biblioteca esperando su turno para ser leído, junto a muchos otros libros que han sido víctimas de mis compras compulsivas.
Su interés por la cábala y el gnosticismo parece haber comenzado a finales de los años 60, según se puede leer en el artículo de la Wikipedia dedicado al autor. Una mirada a su bibliografía revela enseguida que son varias las obras y artículos en los que de una u otra forma ha abordado la cuestión. En ¿Dónde se encuentra la Sabiduría? decía: “Sólo conozco dos convicciones esenciales para la gnosis: la Creación y la Caída fueron uno y el mismo hecho; y lo que hay de mejor en nosotros no fue creado, por lo que no le afecta la Caída." (p. 238). Y en Genios añade en referencia al gnosticismo (al que llega a llamar “religión de la literatura”): “Propongo una definición simplificadora de gnosticismo en la aprehensión del genio: es un conocimiento que libera la mente creativa de la teología, del pensamiento histórico, y de cualquier divinidad completamente distinta de lo que es más imaginativo en el yo.” (p. 29)
 Aquí, me parece que discutiblemente, el gnosticismo que defiende el autor se convierte en la herramienta con la que intenta no ya definir el concepto de genio, sino captar su misma esencia. Siendo, como dice Bloom, un saber más que un creer, la genialidad apuntaría, si lo he entendido bien, a aquello que es más antiguo en nosotros, aquello no creado, “el dios interior” que otras personas podrían percibir en sí mismas a través del proceso de lectura, siendo su grado el elemento definitorio de la autenticidad del genio. Blom hace mención de ello a lo largo de todo el libro, pero el mayor intento de aproximación a la definición de un concepto del genio, uno de los objetivos del libro, lo lleva a cabo con estas palabras:
Aquí, me parece que discutiblemente, el gnosticismo que defiende el autor se convierte en la herramienta con la que intenta no ya definir el concepto de genio, sino captar su misma esencia. Siendo, como dice Bloom, un saber más que un creer, la genialidad apuntaría, si lo he entendido bien, a aquello que es más antiguo en nosotros, aquello no creado, “el dios interior” que otras personas podrían percibir en sí mismas a través del proceso de lectura, siendo su grado el elemento definitorio de la autenticidad del genio. Blom hace mención de ello a lo largo de todo el libro, pero el mayor intento de aproximación a la definición de un concepto del genio, uno de los objetivos del libro, lo lleva a cabo con estas palabras: “Para Emerson, el genio era el Dios interior, el yo de “la confianza en uno mismo”. Por tanto ese yo, en Emerson, no está constituido por la historia o la sociedad, por los lenguajes. Es un yo aborigen. Yo estoy completamente de acuerdo. (...) Emerson y el antiguo gnosticismo confluyen en la idea de que lo que es mejor y más antiguo en cada uno de nosotros no forma parte del no yo. Se supone que cada uno de nosotros puede localizar en sí mismo lo que es mejor, pero ¿cómo encontramos lo más antiguo? (...) La respuesta antigua es que hay un dios en nuestro interior y el dios habla. Creo que la definición materialista del genio es imposible, razón por la cual está tan desacreditada en esta época de predominio de las ideologías materialistas. El genio necesariamente invoca lo trascendental y lo extraordinario porque es plenamente consciente de ellos. Es la conciencia lo que define el genio: la conciencia de Shakespeare, como la de su propio Hamlet, nos sobrepasa, excede el nivel más alto de la conciencia al que accederíamos de no conocerlo. (...)
Aunque la de Shakespeare es la más inmensa conciencia estudiada en este libro, todas las otras mentes creativas ejemplares han hecho contribuciones a la conciencia de sus lectores y oyentes. La cuestión que habría que plantearles a todos los escritores sería la siguiente: ¿Han engrandecido nuestra conciencia y cómo lo han hecho? Creo que esta es una prueba tosca pero eficaz: ¿Se ha intensificado mi percepción y se ha ampliado y aclarado mi conciencia mientras se me divertía de una u otra forma? Si no fue así, me topé con el talento pero no con el genio. No se ha activado lo mejor y lo más antiguo en mí mismo.” (p. 41-43)
¿Es esto así? Volviendo a Carl Sagan, dudo que el científico norteamericano estuviera conforme. Bloom rechaza las explicaciones de tipo científico para el fenómeno del genio, las “definiciones materialistas” del genio, o , como dice en otros pasajes del libro, las opiniones de los reduccionistas, “desde los sociobiologistas hasta los materialistas de la escuela del genoma, incluyendo a los diversos historiadores”. (p. 37) En su opinión, “el genio necesariamente invoca lo trascendental” y añade: “Me doy cuenta de que estoy transfiriendo al genio lo que Scholem e Idel atribuyen a Dios según la cábala, pero no hago más que extender la antigua tradición romana que estableció por primera vez las ideas de genio y de autoridad.” (p. 29). No soy yo quien, con mis sesudos estudios, para llevarle la contraria, pero tal vez fuera más razonable suponer que los neurólogos (aunque no sólo ellos), podrían proporcionarnos, dentro de unos límites, ciertas explicaciones bien orientadas sobre las aptitudes sobresalientes de algunas personas en los más diversos campos, incluyendo la creación artística y la literatura.
Sea cual sea el origen y la explicación de la genialidad, la aproximación a ella que lleva a cabo Bloom en su libro es, a su propia manera, fascinante. Sí que estoy plenamente de acuerdo con él cuando dice: “La vitalidad es la medida del genio literario. Leemos en busca de más vida y sólo el genio nos la puede proveer” (p. 33). “El lector aprende a identificar lo que él o ella sienten como una grandeza que se puede agregar al yo sin violar su integridad. (...) El genio en su expresión escrita es el mejor camino para alcanzar la sabiduría, y yo creo que en ello radica la verdadera utilidad de la literatura para la vida” (p. 32)
Añade: “Este libro se basa en mi convicción de que la apreciación es una mejor manera de comprender los logros que las explicaciones analíticas que pretenden dar cuenta de los individuos excepcionales. La apreciación puede enjuiciar, pero siempre con agradecimiento, y usualmente con reverencia y admiración.
 Cuando digo apreciación no me refiero solamente a una “valoración correcta”. La necesidad también interviene, en el sentido específico de recurrir al genio de otros para suplir una carencia en uno mismo, o de buscar en el genio un estímulo para los propios poderes, como quiera que estos resulten ser.
Cuando digo apreciación no me refiero solamente a una “valoración correcta”. La necesidad también interviene, en el sentido específico de recurrir al genio de otros para suplir una carencia en uno mismo, o de buscar en el genio un estímulo para los propios poderes, como quiera que estos resulten ser.La apreciación puede modular hacia el amor, incluso en la medida en que la propia conciencia de un genio muerto aumente la conciencia misma. El anhelo más profundo de nuestro yo solitario es la supervivencia, ya sea en el aquí y en el ahora o en el más allá. Crecer gracias al genio de otros supone ampliar las posibilidades de supervivencia, al menos en el presente y en el futuro inmediato.” (p. 33-34)
Otro de los ejes principales del libro es el de ayudar a percibir la influencia de la propia obra en el genio, en vez de seguir la tendencia contraria, así como intentar mostrar como el estímulo de otros genios previos resultan fundamentales a la hora de lograr el despertar de los nuevos, en línea con su teoría sobre la “ansiedad de la influencia”.
 Pienso que la subjetividad de Bloom ocupa otros espacios en el libro. Partiendo del hecho de que se trata de un crítico judío, producto de la cultura yiddish en sus propias palabras y con una clara sensibilidad sobre el tema, se constata que algunos de sus análisis sobre los genios de su elección están claramente marcados por este hecho. Así podemos leer, entre una infinidad de ejemplos, el siguiente comentario sobre uno de ellos: “Aunque Emily Brontë era hija de un clérigo, no hay una pizca de cristianismo en ella, y el bache que hay en el libro entre las visiones fantasmales y las realidades naturales nunca se cierra.” (p. 399). Lejos de ser un caso aislado, es decir, un simple comentario tomado de la mera apreciación de la realidad, es por el contrario una tendencia continua y muy clara, en la que hay que ver más a la persona que al crítico literario. Si se realizase alguna clase de estudio sobre las palabras más repetidas a lo largo de este extenso libro, el adjetivo “poscristiano” sería uno de los que obtendría las puntuaciones más altas (sólo utiliza el término “posjudaico” una vez (p. 821)), e incluso llega a decir: “Esto es algo sobre lo cual vale la pena meditar serenamente. ¿Es el cristianismo la caída de la cual pretende ser la salvación?” (p. 239).
Pienso que la subjetividad de Bloom ocupa otros espacios en el libro. Partiendo del hecho de que se trata de un crítico judío, producto de la cultura yiddish en sus propias palabras y con una clara sensibilidad sobre el tema, se constata que algunos de sus análisis sobre los genios de su elección están claramente marcados por este hecho. Así podemos leer, entre una infinidad de ejemplos, el siguiente comentario sobre uno de ellos: “Aunque Emily Brontë era hija de un clérigo, no hay una pizca de cristianismo en ella, y el bache que hay en el libro entre las visiones fantasmales y las realidades naturales nunca se cierra.” (p. 399). Lejos de ser un caso aislado, es decir, un simple comentario tomado de la mera apreciación de la realidad, es por el contrario una tendencia continua y muy clara, en la que hay que ver más a la persona que al crítico literario. Si se realizase alguna clase de estudio sobre las palabras más repetidas a lo largo de este extenso libro, el adjetivo “poscristiano” sería uno de los que obtendría las puntuaciones más altas (sólo utiliza el término “posjudaico” una vez (p. 821)), e incluso llega a decir: “Esto es algo sobre lo cual vale la pena meditar serenamente. ¿Es el cristianismo la caída de la cual pretende ser la salvación?” (p. 239). Por el contrario, no deja de resaltar jamás la pertenencia al judaísmo incluso de ateos declarados como Freud, si bien, obviamente, habla en términos de pertenencia cultural. Así leemos: “En “Moisés y el monoteísmo”, la novela de Freud, se ve muy explícitamente la identidad entre la historia de la religión judía y la de la vida del nuevo Moisés, Salomón Freud (para usar su nombre hebreo, más apropiado que el wagneriano Sigmund).” (p. 240) Esta es la invariable tendencia del libro.
Esta forma de actuar se acentúa en el caso de los sujetos analizados que profesan el catolicismo y se suaviza con otros grupos religiosos. No obstante, no es algo que impida, en modo alguno, la simpatía del autor por sus genios. Es simplemente uno de los puntos en los que Bloom (digo Bloom y no el crítico) fija su atención. Sólo la mención explícita de afirmaciones antisemitas le hace reaccionar en ataques frontales. Por ejemplo, dice de T.S. Eliot, ese “respetable antisemita”(p. 240) “cuyo indudable genio poético estaba indudablemente relacionado con su fascismo” (p. 704) : “El único judío que le gustaba a Eliot era el Barrabás de Christopher Marlowe en “El judío de Malta”, que muere en aceite hirviendo, aunque para ser justos con el abominable Eliot habría que mencionar el cariño que sentía por Groucho Marx.” (p. 240) Sin lugar a dudas muchos de los comentarios despectivos a Eliot en las dos obras de Bloom que he leído tienen su base en este hecho. Pienso que las opiniones acerca de San Pablo o Dostoievski tienen, en parte, el mismo origen, y quiero añadir que me parecen plenamente justificados. No es una defensa del cristianismo lo que estoy escribiendo en estos párrafos, sino la constatación de una impresión personal, un intento de entender correctamente a Harold Bloom.
Tal vez sea este el momento en que su opinión se nos ofrece de forma más clara: “Como es evidente en todas y cada una de las páginas de este libro, yo soy emersoniano: no existe la historia, sólo la biografía. Nunca me he tropezado con una energía social, aunque he tenido que enfrentar varias histerias sociales. No sé cómo se puede ser más ilustrado que Shakespeare o Montaigne. Muchos académicos me aseguran que Shakespeare, Cervantes y Montaigne eran cristianos creyentes. Yo no lo creo. Los tres más grandes escritores posteriores a Dante eran librepensadores, aunque no hubieran podido decirlo en voz alta. En Estados Unidos hoy no se puede ser elegido perrero sin declarar su lealtad a un ser supremo. Socialmente es más aceptable ser musulmán o budista o partidario de la Nueva Era que ateo declarado. Y las cosas serían mucho peores si Shakespeare, Montaigne y Cervantes no se hubieran sometido. No sé si Shakespeare era secretamente católico, pero lo dudo. En la práctica, Eros era el dios de Shakespeare. Montaigne era un católico político, seguidor de Enrique de Navarra en la mediación entre calvinistas y católicos, mientras que Cervantes sin duda hubiese tenido que enfrentar la Inquisición si se le hubiera ido la mano en ironías. La madre de Montaigne, a quien escasamente nombra, venía de una familia de judíos españoles conversos, y nadie sabe con seguridad si Cervantes era un cristiano viejo o no. Milton fue un cristiano protestante, pero la suya fue una secta de uno, como la de Blake. Goethe no era cristiano y Tolstoi era tolstoiano. La literatura posterior a la Ilustración es esencialmente poscristiana. De hecho Estados Unidos, la más cristiana de las naciones, es poscristiana aunque nadie, ni siquiera los especialistas en el tema religioso, lo admite. Evidentemente Estados Unidos es la más religiosa de las naciones, ¿pero que tienen en común la religión americana con la cristiandad europea medieval o moderna? ¿Qué tanto hemos conservado institucional, teológica y culturalmente del protestantismo histórico? Hay un Dios americano y un Cristo americano, ¿pero quiénes son o qué son? Quizás era de eso de lo que hablaba Blake en “To the Accuser Who is the God of this World”:
Realmente Satán mío no eres más que un burro
Que no distingue al hombre de su vestimenta
Todas las rameras fueron vírgenes alguna vez
No puedes convertir a Constanza en Araminta
Aunque eres adorado con los nombres divinos
De Jesús y Jehová, no eres más
Que el hijo de la mañana que declina en las noches cansadas
El sueño al pie de la colina de los viajeros perdidos
(p. 811-12)
Por lo que al gnosticismo se refiere, una de las mayores sorpresas que se tienen al seguir las explicaciones de Bloom es la de poder constatar su importante difusión, de uno u otro modo, porque aquí no cabe entender que el autor se las inventa. En este sentido, este libro me ha enseñado a ser menos ingenuo.
No obstante, no me ha parecido que Bloom haya ido más allá. Apenas tengo una débil idea acerca de la cábala o incluso de gnosticismo, pero no me ha parecido que el libro tenga contenidos herméticos que desentrañar. Lo que sí requiere son lecturas más detenidas y atentas, y sólo me queda esperar haber sido capaz de sacarle un buen rendimiento. En ocasiones, las afirmaciones acerca del contenido gnóstico de un autor son evidentes, y Bloom incluso les toma la palabra. En otros casos, lo señala de una manera más indirecta, como en este párrafo sobre Milton: “Y también nos ha quedado claro que Milton abundaba en herejías, todas ellas originadas en el rechazo del dualismo paulista y agustiniano y su radical separación entre el alma y el cuerpo. Milton, monista agresivo, adoptó al menos cuatro de las principales herejías: el rechazo de la creación del mundo a partir de la nada; el mortalismo, creencia en que el cuerpo y el alma morirían juntos y juntos serían resucitados; el antitrinitarismo, que afirmaba que Yavé era una sola persona; el arminianismo, o negación de la predestinación calvinista. Pero, al igual que Nuttall, dudo mucho que Milton creyera en algo al final de su vida. Sentía que conocía ciertas verdades, pero en ellas no participaba la fe.” (p.89)
Los posibles genios vivos han sido excluidos en este libro. No obstante, el autor no deja de señalar elogiosamente a varios posibles candidatos, entre ellos la poeta canadiense Anne Carson, y sobre todo (para gran satisfacción mía) al escritor portugués J. Saramago, del que llega a decir que es el mejor novelista vivo. (p.704)
Entre los genios españoles incluidos están Cernuda y Lorca, y por supuesto Cervantes. Hay además algunos otros que escribieron en español, como Borges o Carpentier. Y sin embargo, el párrafo de este libro que se me viene a la memoria con relación a España, tristemente es este: “El libro (habla de “El romance de Genji”) se convirtió en una especie de Biblia secular de la cultura japonesa, y sigue siéndolo. Lo que Don Quijote representó para Unamuno es lo que “El romance de Genji” ha sido para miles de japoneses con sensibilidad estética.” (p. 374) Uno tiene la sensación de que Bloom, por un segundo, pensó en llevar la comparación entre las dos obras a su papel de biblias de dos culturas (en otro momento había recalcado la opinión de Unamuno de que el Quijote era la biblia española), pero, buen conocedor de España, escribió su frase con más realismo.
 Hay un momento en el libro en el que Bloom dice, al comenzar el análisis dedicado a Kafka: “Sin embargo, no podemos explicar el genio de Kafka hablando de lo “kafkiano”. Debemos empezar de cero, ¿pero cómo y en dónde?” (p. 272) Recuerdo haber pensado mientras lo leía lo fácil que es de decir y lo difícil que es de hacer. En este libro Bloom lo intenta y lo consigue 100 veces, una con cada uno de sus genios. Aparte de la mayor o menor profundidad lograda en cada uno de ellos, hay que reconocer también lo que podríamos llamar el genio de Bloom, un genio que en su caso no se limita a su talento como crítico, sino que forzosamente abarca su propia posición como autor literario por derecho propio, así como el magnetismo de su inteligencia y su personalidad, por polémica que en ocasiones pueda ser. Tal es en mi caso lo que he buscado leyendo esta obra, y tal es lo que he encontrado. Aunque en alguna entrevista lo ha negado expresamente, Bloom se identifica con el también muy grueso personaje literario de Falstaff, y dice: “Falstaff no podría ser nombrado profesor de planta de West Point ni de Sandhurst. ¿Lo nombraría usted en Yale? Aunque lograra con maña y talento entrar a formar parte de ese cuerpo de profesores, tendría que conformarse con ser un departamento de uno, un profesor sin colegas -aunque con bastantes estudiantes-. Las instituciones exigen que sus maestros sean “buenos ciudadanos académicos”, lo que significa votar con frecuencia y entre los primeros, y seguir la moda, cualquiera que esta sea. Falstaff es un votante errático, pero aparecerá sin falta en la taberna que es su salón de clase y le enseñará a quien esté lo suficientemente calificado para aprenderlo que el significado empieza a existir cuando uno se oye a sí mismo por casualidad, con la vitalidad de la mente, y que empieza a existir también para que la comedia pueda florecer." (p. 58)
Hay un momento en el libro en el que Bloom dice, al comenzar el análisis dedicado a Kafka: “Sin embargo, no podemos explicar el genio de Kafka hablando de lo “kafkiano”. Debemos empezar de cero, ¿pero cómo y en dónde?” (p. 272) Recuerdo haber pensado mientras lo leía lo fácil que es de decir y lo difícil que es de hacer. En este libro Bloom lo intenta y lo consigue 100 veces, una con cada uno de sus genios. Aparte de la mayor o menor profundidad lograda en cada uno de ellos, hay que reconocer también lo que podríamos llamar el genio de Bloom, un genio que en su caso no se limita a su talento como crítico, sino que forzosamente abarca su propia posición como autor literario por derecho propio, así como el magnetismo de su inteligencia y su personalidad, por polémica que en ocasiones pueda ser. Tal es en mi caso lo que he buscado leyendo esta obra, y tal es lo que he encontrado. Aunque en alguna entrevista lo ha negado expresamente, Bloom se identifica con el también muy grueso personaje literario de Falstaff, y dice: “Falstaff no podría ser nombrado profesor de planta de West Point ni de Sandhurst. ¿Lo nombraría usted en Yale? Aunque lograra con maña y talento entrar a formar parte de ese cuerpo de profesores, tendría que conformarse con ser un departamento de uno, un profesor sin colegas -aunque con bastantes estudiantes-. Las instituciones exigen que sus maestros sean “buenos ciudadanos académicos”, lo que significa votar con frecuencia y entre los primeros, y seguir la moda, cualquiera que esta sea. Falstaff es un votante errático, pero aparecerá sin falta en la taberna que es su salón de clase y le enseñará a quien esté lo suficientemente calificado para aprenderlo que el significado empieza a existir cuando uno se oye a sí mismo por casualidad, con la vitalidad de la mente, y que empieza a existir también para que la comedia pueda florecer." (p. 58)Estos son algunos de los párrafos que más han llamado la atención en este libro, aunque en realidad, si transcribiera cada párrafo que me ha interesado habría de hacerlo con sus más de 900 páginas:
Lo que Idel llama “la cualidad absorbente de la Torá” es similar a la cualidad absorbente del genio auténtico, que siempre tiene la capacidad de absorbernos a nosotros. Absorber quiere decir recibir algo como a través de los poros, atraer toda nuestra atención y nuestro interés, consumir enteramente.
Me doy cuenta de que estoy transfiriendo al genio lo que Scholem e Idel atribuyen a Dios según la cábala, pero no hago más que extender la antigua tradición romana que estableció por primera vez las ideas de genio y de autoridad. (p. 29)
El genio hace valer su autoridad sobre mí cuando reconozco poderes mayores que los míos. Emerson, el sabio a quien intento seguir, reprobaría mi rendición pragmática, pero el genio de Emerson era de tal magnitud que él podía predicar la confianza en uno mismo. Yo mismo he enseñado durante 46 años y querría empujar a mis estudiantes hacia la emersoniana confianza en sí mismos, pero no puedo hacerlo y en general no lo hago. Aspiro a nutrir el genio en ellos, pero sólo puedo comunicar el genio de la apreciación. Ese es el propósito principal de este libro: despertar el genio de la apreciación en mis lectores, si puedo. (p. 31)
Percibimos con lentitud la forma como las grandes invenciones del genio influyen en el genio mismo. Hablamos del hombre o de la mujer en la obra; quizás deberíamos hablar de la obra en la persona. Y sin embargo no sabemos bien cómo discutir la influencia de una obra en su autor, o de una mente sobre sí misma. Considero que esta es la empresa principal de este libro. En todos los casos que describo en este mosaico, he hecho énfasis en la contienda del genio consigo mismo. (p. 35)
Quizá la fundamental ansiedad de la influencia no radique en el temor de que nuestro espacio ya haya sido usurpado sino en que la grandeza podría ser incapaz de renovarse, que la propia inspiración sea superior a nuestra capacidad de realización. (p. 36)
La palabra “genio” tiene dos significados antiguos (romanos) que se diferencian en el énfasis. El uno es engendrar, hacer nacer, ser, en suma, un pater familias. El otro se refiere al espíritu tutelar de cada persona, de cada lugar: un genio bueno, o uno maligno, es aquel que, para bien o para mal, ejerce una poderosa influencia sobre alguien más. Este segundo significado ha sido más importante que el primero; nuestro genio es, por tanto, nuestra vocación o nuestro talento natural nuestro poder intelectual o imaginativo congénito, más que nuestro poder para engendrar poder en otros.
Proust, ese otro ironista soberbio, escribió un ensayo extraordinario sobre la lectura como una forma de oír pasivamente, en el prólogo a su traducción de Sesame and Lilies (Ajonjolí y azucenas), de John Ruskin. La lectura, dice Proust, no es una conversación con otro. La diferencia radica
...en que cada uno de nosotros recibe la comunicación del pensamiento de otro, pero mientras permanecemos solos, mientras seguimos disfrutando del poder intelectual que tenemos cuando estamos en soledad y que la conversación disipa de inmediato. (p. 61)
Cervantes comparte con Shakespeare y con Dante una característica peculiar de la Keter o corona cabalística: la audacia de Adán temprano por la mañana (como la llamó Walt Whitman), la participación de la voluntad o deseo divino que los cabalistas denominaron Razón. Todas las emanaciones literarias adicionales irradian de Cervantes, como lo hacen de Shakespeare. (p. 67)
Me propongo discutir la influencia de Don Quijote sobre Cervantes, retomando una vez más uno de los cabos que (para mí, al menos) atan mi libro: la obra en la vida, en lugar de la vida en la obra. En esto sigo al mismo Cervantes, quien al final de su maravilloso libro sin límites declaró lo siguiente: “Para mí solo nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos uno...” (p. 68)
A pesar de la encantadora fantasía de Burgess, Cervantes nunca oyó hablar de Shakespeare, pero Shakespeare sí tuvo que tener en cuenta a Cervantes en su última fase. Leyó Don Quijote en 1611 cuando la traducción de Shelton se publicó en Inglaterra, y fue testigo de la forma como sus amigos Ben Jonson, Beaumont y Fletcher se reconciliaron con Cervantes en sus propias obras. Con Fletcher, Shakespeare escribió una obra, Cardenio, basada en el personaje de Don Quijote, pero la obra continua perdida. Entiendo por qué Burgess considera que Cervantes preocupaba a Shakespeare: finalmente era el único rival verdadero que tenía entre sus contemporáneos y había creado dos figuras que serían eternamente universales. Sólo las 25 (aproximadamente) mejores obras de Shakespeare se pueden igualar con Don Quijote y esa recopilación no se haría hasta el primer folio, después de su muerte. (p. 73)
Lo que verdaderamente convierte a Montaigne en un genio universal es su sabia elocuencia en torno a la aceptación de uno mismo, basada en un profundo autoconocimiento. Montaigne, mejor profesor que Freud, nos dice en cada página lo que este intentó en vano enseñarnos: es necesario humanizar nuestro idealismo, “actuar bien y debidamente como hombre”. (p. 77)
Y también nos ha quedado claro que Milton abundaba en herejías, todas ellas originadas en el rechazo del dualismo paulista y agustiniano y su radical separación entre el alma y el cuerpo. Milton, monista agresivo, adoptó al menos cuatro de las principales herejías: el rechazo de la creación del mundo a partir de la nada; el mortalismo, creencia en que el cuerpo y el alma morirían juntos y juntos serían resucitados; el antitrinitarismo, que afirmaba que Yavé era una sola persona; el arminianismo, o negación de la predestinación calvinista. Pero, al igual que Nuttall, dudo mucho que Milton creyera en algo al final de su vida. Sentía que conocía ciertas verdades, pero en ellas no participaba la fe. (p.89)
Perder una guerra, así sea cultural, no es bueno para el carácter: yo era una persona más dulce antes de que las universidades cedieran al supuesto provecho social y escogieran los textos de enseñanza con base en la raza, el género, la orientación sexual y las afinidades étnicas de los nuevos autores, pasados y presentes, al margen de su verdadera capacidad como escritores. (p. 90)
...yo sospecho que en lo profundo de Milton había algo que acogía el arrianismo y tenía que ver con la evitación de Prometeo. Milton exalta la libertad humana, incluyendo la libertad de perderse, pero trató de no exaltar la rebelión de los hombres contra un tirano divino. Blake y Shelley intuyeron que había un Prometeo clandestino en Milton, pero este se habría sentido muy infeliz con la acusación. (p. 92)
En gran medida Shakespeare rehizo el inglés: aproximadamente 1.800 de las 21.000 palabras que utilizó son de su propio cuño, y no hay periódico en el que no se encuentren giros shakespearianos regados por doquier, sin intención alguna. (p. 139)
Si Beatriz es universal en sus orígenes, en la Comedia se convierte en una figura esotérica, centro de la gnosis del propio Dante, pues es a través de ella y gracias a ella que Dante reivindica un conocimiento mucho menos tradicional de lo que la mayoría de sus exégetas estarían dispuestos a admitir. (p. 146)
(...) tengo que admitir (...) que para que las obras originales surjan es necesaria una intersección entre la conciencia dotada y el kairos, el momento oportuno. Pero no creo que sepamos todavía cómo funciona dicha intersección. (p. 157)
El personaje más sorprendente de J no es Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ni siquiera José -a quien considero un retrato sustituto del rey David-. Es, extrañamente, Yavé, no sólo Dios como personaje literario sino, inolvidablemente, Dios. Una vez más, quisiera evitar el escándalo. El Yavé de J ha sido una extravagancia durante casi tres mil años porque es humano-demasiado-humano. Recuerdo haber afirmado, en mi Book of J que, de acuerdo con los estándares normativos -judaicos, cristianos o islámicos-, la representación de Yavé es blasfema. Hoy añadiría que me quedé corto en esta afirmación: los teólogos (los antiguos y los modernos) y los académicos consideran que el Yavé de J es “antropomorfo”, lo cual es una absurda evasión. (p. 171)
Las Leyes de Platón me resultan más inquietantes que el Deuteronomio que el Corán en sus facetas más feroces. Los grandes moralistas se vuelven salvajes con facilidad y a mí me gusta cada vez menos que la Universidad de Yale -donde estoy hace cincuenta años- haya seguido el camino de las demás instituciones académicas del mundo de habla inglesa y este convirtiendo sus leyes en parodias del platonismo. (p. 178)
Después de la muerte de Fausto empieza la procesión que siguió a la Ilustración y que tiene nombres diversos -romanticismo, modernismo, posmodernismo- pero que se trata en realidad de un solo fenómeno. Quizás hasta ahora, a comienzos del nuevo milenio, podemos detectar señales de la decadencia de ese fenómeno. Ya se cierne sobre nosotros una era de guerras religiosas que posiblemente de lugar a una Era Teocrática tal como la profetizó Giambattista Vico. Es muy incierto el futuro de la literatura secular occidental en tiempos como estos. (p. 219)
La práctica del psicoanálisis siempre ha sido un chamanismo, dependiente de la transferencia más o menos oculta entre analista y paciente. (p. 221)
¿Qué tan relevante es el humanismo ilustrado de Goethe y de Mann para nosotros, dos generaciones después? En la estela de los sucesos del 11 de septiembre hubo balidos que clamaban que “cese la ironía”, pero desaparecieron rápidamente. Todo es ironía en esa novísima era de guerras religiosas y terror domesticado. En 1938 Mann quería resaltar la utilidad de la literatura para la vida y esa utilidad transciende el duelo. La grandeza de Goethe tenía mucho que ver con la escala de sus especulaciones y con su énfasis en la salvación secular que nuestro propio impulso intelectual podría inducir. Mann, que lo sucedió, pasó de la ambivalencia hacia el genio de su precursor y una ironía defensiva en relación con Goethe a una certeza combativa de la labor del humanismo en la preservación del valor y en el mantenimiento de una fe antidiabólica. Suelo urgir a mis estudiantes y a los lectores que vienen a las presentaciones públicas de mis libros a que regresen a La montaña mágica en estos momentos de conflicto. El propio genio de Mann consiste en enseñar a aplicar “un oído muy fino” sin el cual seríamos más fácilmente seducidos por la brutalidad.
Shakespeare es el asediado canon occidental; Goethe es la cultura occidental, abatida por la Red, por la industria mundial del entretenimiento, por la culpa equivocada, por la pseudoalfabetización, por un sistema educativo que niega la lectura inteligente. (p. 233)
En el sentido más amplio, los genios yuxtapuestos en este libro se dividen en sabios y en creadores de esplendores estéticos, pero la división es dudosa. (p. 242)
La vida a veces es un teatro, pero a veces es también una guerra, una escuela, un purgatorio, un descenso al infierno, un negocio, o lo que queráis. E indudablemente todos representamos un papel, pero sólo en ciertas secuencias y ciertos espasmos, y en general vivimos lejos del escenario. El teatro supone escenario, actores y espectadores, y durante casi toda nuestra vida auténtica estamos solos. Intente ser el actor de usted mismo como espectador, y más tarde que temprano lo internarán. (p. 327)
No recuerdo a nadie además de Vladimir Nabokov a quien le disgustara la heroína de Orgullo y prejuicio, y ante su insistencia en la inferioridad de Jane Austen en comparación con Nicolai Gógol me vi obligado a abandonar su salón de clases (en 1947). (p. 360)
Ahab es el americano en tanto hombre impío y deiforme; de hecho es -junto con Emerson, Joseph Smith y Williams James- uno de los fundadores de la religión americana, nuestra propia mezcla ignorada de gnosticismo, entusiasmo y orfismo. Lo que es mejor y más antiguo en nosotros no es parte de la creación sino que se remonta hasta el abismo primordial, nuestra madre y nuestro padre fundadores. (...) En otra parte (La religión en los Estados Unidos. El surgimiento de la nación poscristiana, 1992) argumenté que a partir de 1800 Estados Unidos se ha considerado protestante a pesar de practicar una u otra variable del gnosticismo. (p. 384)
Esta vida que hay en nosotros es nuestro aire de cada día, el pneuma original que los antiguos gnósticos exaltaron como la chispa porque era lo mejor que había en ellos y lo más antiguo y no formaba parte de la Creación y la Caída. (p. 422)
El conocimiento de uno mismo llega a un límite después del cual nos resulta insoportable: eso fue lo que aprendió Frost reflexionando sobre Shakespeare y convirtió esa certeza en un personalismo de hierro que, en su expresión más feroz, a duras penas resulta tolerable, tanto para Frost como para un lector atento. (p. 446)
De aquí surge el poema: de que vivimos en un lugar
que no es nuestro y, más aún, que no es nosotros
y es duro a pesar de la ostentación de los días.
Wallace Stevens (p. 452)
En el siglo XXI Wordsworth sigue siendo lo que ha sido en los últimos doscientos años: el inventor de una poesía que ha sido llamada romántica, posromántica, moderna y posmoderna, pero que es en esencia un solo fenómeno: la subjetividad del poeta toma el lugar del tema. Goethe fue el último poeta de una larga secuencia que empezó con Homero; Wordsworth fue otra cosa. (p. 466)
En Adonáis, Shelley dice lo siguiente de Keats:
No llegó a contagiarse del estigma del mundo,
Y no lamentará su cabello canoso
ni el corazón helado. Ni llenará tampoco,
cuando el alma se extinga, de cenizas sin brillo
una urna impasible por la que nadie llora.
(p. 468)
Shelley escribió que la poesía debía registrar nuestros mejores momentos, los más felices, pero seguramente lo dijo en sentido figurado porque sus versos son la expresión profunda de la desesperación. (p. 475)
Los grandes poemas líricos son escasos, y en donde más abundan es en la literatura inglesa y en la alemana. Hay muy pocos de verdadera calidad en la tradición americana y en cambio arrastramos una larga y atroz recua de malos poetas líricos, cuyo ancestro y deprimente ejemplar es Edgar Allan Poe, creador de una amalgama de Coleridge, Byron y Shelley que sigue teniendo consecuencias lamentables. Poe aún tiene seguidores, incluso en países en los que los críticos saben leer inglés, pero sobre todo en Francia, donde no saben, como lo demostró la triada de Baudelaire, Mallarmé y Valéry, responsable de haber leído en Poe cosas que no estaban allí. Ningún otro poeta o cuentista se ha beneficiado tanto con la traducción. (p. 477)
Keats era un hombre pugnaz, e incluso yo, que no lo soy, me siento fortalecido con la interminable idiotez de quienes reseñan negativamente mis libros. “Detesto que se me alabe en los periódicos”, dijo alguna vez el sagaz Emerson, y en verdad no hay nada que le haga más daño al alma que una alabanza en el New York Times Book Review. (p. 479)
En esta época, ser excluido de la universidad puede ser blasón de excelencia. (p. 526)
Pater -como su discípulo autor de este libro- desconfiaba de todos los historicismos, que pueden explicar cualquier cosa excepto el genio individual. Este es el mundo del genoma y es posible que la ingeniería genética nos libere de muchas de nuestras tristezas, pero también es posible que no. (p. 544)
Yo prefiero su postura (la de Hofmannstal) a la del reduccionismo marxista de Bertolt Brecht. Además Hofmannstal, que hizo tantas y tan libres adaptaciones, escribía la suyas propias, mientras que a diario aparecen pruebas que indican que Brecht plagiaba a las mujeres de genio que se apiñaban a su alrededor y que ellas son responsables del contenido de su marca registrada. (p. 545)
El fastidio que me produce la política cultural se debe a la pobreza de la cultura occidental a partir de 1965: ¿qué sentido tiene tratar de explicar la literatura con base en la sociedad si ambas han sido tan brutalmente adulteradas por la ignorancia agresiva y sus ideólogos resentidos? Otra cosa muy diferente es Viena 1880-1918: y sin embargo hoy nos parece tan remoto como la Alejandría del siglo II de nuestra era, una cultura inmensamente rica a la cual se parece. (p. 546)
(...) Hugo (se refiere a Victor Hugo) se declara a sí mismo el verdadero abismo del genio en su época; y es que esa es la metáfora que emplea Hugo, para quien el genio es un abismo en el sentido primordial de lo que precedió a la Creación en la narración clerical que abre el Génesis. Los gnósticos -cosa que el esotérico Hugo evidentemente sabía- exaltaron ese abismo, considerado como nuestro padre primordial y nuestra madre primordial, a los cuales el malvado demiurgo robó la materia de la creación. En la cábala -y esto también era sabido por Hugo- Dios forma el abismo de sí mismo, sacándolo (en parte) de sí mismo. En el último período de la poesía de Hugo siempre estamos cerca del abîme o gouffre, que es aterrador, si bien es el lugar donde se esconde el genio. (p. 554)
En una exclamación grandiosa y lastimera, Freud especuló sobre la homosexualidad femenina: “La masculinidad se desvanece en la actividad y la feminidad en la pasividad y eso no nos dice lo suficiente.” Baudelaire nos dice lo suficiente, casi más, incluso a la luz de lo que nos reveló Melanie Klein después de Freud y de Karl Abraham. Estas “mujeres malditas”, niñitas, en realidad, juegan a ser masculinas y femeninas, pues el gran descubrimiento de Baudelaire es que el lesbianismo transforma lo erótico en lo estético, transforma la compulsión en un juego inocuo que sigue siendo compulsivo. (p. 578)
En la larga historia de la gnosis poética, Una temporada (en el infierno) viene de un antiguo linaje, uno del cual Rimbaud se benefició ignorándolo. El suyo no fue un gnosticismo tradicional y no puede ser absorbido por el desfile que se extiende desde Simón Magus hasta Víctor Hugo. (p. 580)
Se ha dicho que Una temporada en el infierno es un poema en prosa o un récit; también podríamos decir de él que es una anatomía en miniatura, en el sentido que Northrop Frye le da al género. Quizá debería ser considerado un evangelio gnóstico tardío, como su modelo escondido, el Evangelio canónico de Juan, obra de la que sospecho que fue revisada para alejarla de su forma original, una en la cual el Verbo no se convertía en carne sino en pneuma, y habitaba entre nosotros. De todos los escritos de Rimbaud el que tiene más parecidos con las escrituras hermenéuticas es Una temporada. (...) El patrón que se desarrolla en las nueve secciones de Una temporada le habría resultado familiar a cualquier gnóstico alejandrino del siglo II. Rimbaud empieza con una caída que es también una catastrófica creación, y deja a un lado el festín de la vida sin olvidar, no obstante, la clef du festin ancien. El ágape debe ser por tanto una comunión, la compleción o pleroma, de la cual se ha alejado Rimbaud hacia el vacío del infierno, el kenoma gnóstico, que no es más que la existencia corporal cotidiana. En Una temporada, Satán es también un demiurgo, un demiurgo siervo o campesino. Quizá la mayor ironía de Rimbaud es su “Je ne puis pas comprendre la révolte”, pues los siervos se rebelaron sólo para dedicarse al pillaje. (p. 584-85)
Valéry temía que Europa se convirtiera “en lo que en realidad es: un cabo del continente asiático”. Era un temor profético, si bien afortunadamente aún no se ha cumplido del todo. (p. 591)
Es necesariamente una rareza hablar del genio de Homero porque la mayoría de los eruditos nos han enseñado que él era una tradición y no una persona en particular. Y sin embargo las dos épicas, Ilíada y Odisea, son obras de gran coherencia que un poeta-editor de genio incuestionable reunió aproximadamente en 700 a.C. Más o menos 150 años después, un editor-autor de eminencia comparable inventó la secuencia crucial de la Biblia hebrea, desde el Génesis hasta Reyes. Este gran Redactor sin nombre -lo conocemos como R- se inventó lo que se convertiría en la cultura de los judío al utilizar al más grande de los antiguos escritores hebreos -J o la/el Yavista- pero incluyéndola en una gran crónica histórica. En comparación con esa labor de grandes magnitudes, la tarea del poeta-editor de la Ilíada y de la Odisea fue más limitada, si bien igualmente compleja. En tanto que el Redactor hebreo era un gran lector que tuvo que trabajar con escritos anteriores, Homero fue primero que todo un oyente y después un contador de historias que se encargó de pulir los cuentos heredados que él mismo había oído recitar y que mejoró después en sus propias versiones. Finalmente alguien las escribió, quizás el aedo que llamamos Homero. Su público lo escuchó a él así como él había escuchado la poesía del pasado. La Odisea es un poema de más de 12.000 versos hexámetros que usa un lenguaje tan elaborado que nadie pudo haberlo hablado jamás. Recitarlo seguramente tomaba varios días y la labor de escribirlo debió de tomar muchos años, pues el alfabeto que Homero tenía a su disposición era difícil de manejar. Pero los grandes poemas no son creados por comités y creo que se puede inferir que Homero, quienquiera que haya sido, perfeccionó primero la versión oral de su poema y después lo escribió, revisándolo en el proceso. (...) Quiero creer -como Longino, el crítico helenístico- que la Ilíada y la Odisea fueron compuestos por el mismo Homero, quizás con una diferencia de trenta o más años entre el primero (Ilíada) y el segundo. (p. 604)
Podríamos yuxtaponer los dos poemas diciendo que en la Odisea hay descripciones realistas de lo maravilloso mientras que en la Ilíada la realidad se describe como si fuera maravillosa. (p. 610)
Mi regla contra los genios vivos me ha impedido incluir al maravilloso novelista José Saramago, uno de los últimos titanes de un género literario en vías de extinción. (p. 612)
Aunque la moralidad contracultural tuviese alguna autoridad más allá de la muy dudosa que le confieren las universidades angloamericanas y los medio, sigue sin ser una buena guía de la gran literatura. (p. 616-17)
El atraso es una condición literaria según la cual uno -como Wallace Stevens- cree en una ficción a sabiendas de que uno cree no es cierto. En el caso de Pessoa, estas creencias ficticias incluyen el gnosticismo histórico, el sebastianismo y su visión mesiánica de un quinto imperio portugués, y el eclipse de Camões, el poeta más importante de la lengua, por parte de Fernando Pessoa. (p. 622-23)
Los forcejeos horacianos de Ricardo Reis no me sedujeron nunca, pero después de la lectura de El año de la muerte de Ricardo Reis, de Saramago, me conmueven de otra manera. Soy un crítico literario empeñado en reeducarse, al borde de los 71, con ayuda del maestro Saramago. Si fuera novelista, escribiría El año de la muerte de Álvaro de Campos porque su vitalidad me fascina. (p. 623-24)
El genio auténtico de Carpentier era para la novela histórica, que abordó de la forma más explícita posible con el paradigma a de la cábala. Muchos otros novelistas modernos han recurrido a los modelos cabalísticos -Thomas Pynchon, Malcolm Lowry, Lawrence Durrell, para mencionar algunos- pero Carpentier fue el único que descubrió como fusionar la cábala y la historia. (p. 632)
El fardo que debe soportar la novela más ambiciosa de Carpentier, El siglo de las luces, es un misticismo barroco, cabalístico y gnóstico. El epígrafe de la novela está tomado de la cábala española: “Las palabras no caen en el vacío”. Por razones que no siempre me quedan claras, la novela está construido sobre una urdimbre cabalística. Borges juega con la cábala pero no construye sus historias con base en ese modelo esotérico, a excepción de “La muerte y la brújula”. (p. 637)
Faulkner era un humanista y no un creyente, aunque los críticos neocristianos hayan querido ignorarlo. Sus inversiones de la tipología cristiana son frecuentes, y a partir de Desciende, Moisés (1942) se le podría caracterizar como gnóstico natural, aunque no estaba immerso en la antigua herejía. Siempre fue un conocedor, más que un intelectual literario. Los gnósticos no son necesariamente “humanistas seculares”; como Herman Melville, que sí era consciente de su gnosticismo, tienen una disputa con el Dios de la Biblia hebrea y del Evangelio según San Marcos. (p. 672)
He excluido de este libro a los escritores de genio vivos porque los medios-universidades no pueden distinguirlos del océano de autores de época; y aunque yo creo poder, me tortura el recuerdo de mi héroe, el doctor Samuel Johnson, que alguna vez pronunció la siguiente oración infortunada: “Nada extravagante dura mucho tiempo. Tristram Shandy no perdurará” Y si Johnson cabecea un poco, ¿quién dice que su discípulo no se haya quedado dormido? (p. 679)
José Saramago -a mi parecer el mejor novelista vivo- entierra el sebastianismo en su soberbia fantasía sobre Pessoa, El año de la muerte de Ricardo Reis, en la cual el fervor del los cruzados ibéricos se marchita hasta convertirse en la oleada que va del fascismo portugués de Salazar hasta el fascismo español de Franco. (p. 704)
De entre los poetas vivos, creo que la lista de los auténticos herederos de Whitman y de Emily Dickinson, de Stevens y de Elisabeth Bishop, de Pessoa y de Hart Crane, está encabezada por John Ashbery y la canadiense Anne Carson. (p. 705)
Pessoa -y cuando decimos Fernando Pessoa estamos hablando de por lo menos tres grandes poetas- me resulta encantador cuando dice que no tene pruebas de que Lisboa haya existido jamás. Whitman, Crane y García Lorca, todos dudaban de la existencia de Nueva York excepto en sus visiones, y Luis Cernuda se permite dudar de la existencia de España. Yo vivo en Connecticut pero sólo veo el paisaje visionario del Connecticut de Wallace Stevens cuando lo recito. Mis tardes comunes y corrientes en New Haven son mucho más comunes y corrientes que las suyas porque aún no he logrado enfrentar las calles metafísicas del pueblo físico del León de Judea. Con Pessoa (al igual que con Whitman, Stevens y Crane), caminamos por las tierras shelleyanas de la imaginación del alto romanticismo, deplorablemente pasadas de moda en estos días en los que el resentimiento consume a los críticos universitarios, que se hunden en su afán de salvar el universo lo más pronto posible. (p. 705)
Algunos de los personajes de este libro son los poetas que amé en mi infancia: Shakespeare, William Blake, Shelley, Hart Crane, Wallace Stevens, W.B. Yeats. Hart Crane, mi primer y más devoto amor, es el único a quien no he dedicado todo un libro, aunque escribí una introducción bastante completa a la edición del centenario de su poesía completa. Y ahora helo aquí, a mitad de camino en esta secuencia de poetas de la Atlántida, con Whitman y Pessoa precediéndolo y García Lorca y Cernuda, después. Es una ubicación necesariamente arbitraria: podríamos haberlo agrupado con Emerson, Dickinson y Stevens, y con T.S. Eliot, con cuya poesía la obra de Crane mantiene una eterna competencia. (p. 711)
Una y otra vez me doy cuenta de que el genio en ocasiones se concentra y produce una obra canonica, pero con más frecuencia se dispersa y fracasa en su intentona de cristalizar una obra maestra. (p. 758)
Es con cautela que afirmo que Simone Weil fue el genio maligno de Murdoch, porque no me gusta leer a Weil, cuyo odio por su propio judaísmo es deplorable. (p. 760)
Soy un crítico literario irremediablemente pasado de moda que se enamoró de Marty South leyendo Los Woodlander, de Hardy, y que vuelve a codiciar a Emma Bovary cada vez que relee la obra maestra de Flaubert. Y creo que esta es una experiencia estética tan válida como el deseo que surge ante un desnudo de Renoir. (p. 774)
Siento hacia el narrador de Flaubert el mismo respeto incómodo que me produce Yago; ambos se proponen emociones a sí mismos y sólo entonces pueden experimentarlas. (p. 774)
En comparación (con Anna Karenina), los sufrimientos de Emma (Bovary) son triviales, y sin embargo para Emma el placer tiene una importancia tan fundamental que no los tolera. Su muerte carece de grandeza y sin embargo nos conmueve profundamente porque una pérdida tal de vitalidad sexual significa una derrota para el sentido bíblico de la bendición, que significa más vida. La muerte de Emma significa menos vida, menos posibilidades de placer natural para casi todos, menos de nosotros que gastar en los días que nos quedan. (p.775)
Borges, un gnóstico que se revela en sus cuentos como supremamente consciente de sí mismo, se refirió así al entusiasmo que sentía por la doctrina del heresiarca gnóstico Basílides (siglo II):”¿...qué mayor gloria para un Dios que la de ser absuelto del mundo?”. El gnóstico extranjero o Dios extraño, exiliado del cosmos, ni creó el mundo ni nos creó a nosotros. (p. 795)
Borges cita a De Quincey afirmando que la historia es una disciplina muy vaga y sujeta a infinitas interpretaciones, afirmación que necesariamente incluye la historia de la cultura y el pernicioso historicismo del difunto Michel Foucault, que destruyó los estudios humanísticos en el mundo angloparlante. Ofrezco a Borges -y con él, la literatura de la imaginación- como antídoto contra Foucault y sus resentidos seguidores. Borges, que se opuso valerosamente al fascismo y al antisemitismo argentino, nos empuja lejos de la ideología y hacia Shakespeare. (p. 798)
Yo, que he envejecido venerando a Blake, creo que él pudo haber estado convencido de ser otro Enoc y que por tanto resucitó antes de morir, que es lo que los antiguos gnósticos (como aquellos con quienes Pablo discutía en Corinto) creían de Jesús: que primero resucitó y después murió. (p. 808)
Cuando tenía nueve o diez años copié los poemas más largos de Blake en mis cuadernos para poder conservarlos después de devolver a la sucursal Melrose de la Biblioteca Pública del Bronx el ejemplar renovado una y otra vez de sus obras, editado por Geoffrey Keynes. Nunca emulé a Tennessee Williams, quien liberó para sí la copia de la Biblioteca de Washington University (St. Louis) de mi otro poeta favorito, Hart Crane. La poesía de Blake y la de Crane fueron los primeros libros que poseí -regalos de cumpleaños de mis hermanas mayores-. Y digo esto porque no puedo empezar a discutir el genio de William Blake sin mencionar el hecho de que el respeto que siento por él se remonta a sesenta años atrás. (p. 809)
Yo mismo menosprecio la moda académica de llamar al Renacimiento europeo la temprana modernidad europea. Propongo, en cambio, regresar a la idea de la posilustración, un movimiento a gran escala que separa (hasta cierto punto a Milton de Shakespeare y que concibe la literatura desde Milton hasta nuestros días como una amplia continuidad que incluye a Pope, al doctor Johnson, a Goethe, a Blake, a Wordsworth, a Byron, a Pushkin, a Stendhal, a Victor Hugo, a Tolstoi, a Emerson, a Whitman, a Dostoievski, a Balzac, a Dickens, a Flaubert, a Joyce y a Proust, entre otros. El romanticismo, el llamado modernismo y el más arbitrario aún posmodernismo me parecen solamente fases de una sensibilidad posilustración. Shakespeare, Cervantes y Montaigne son tan grandes que contienen movimientos que no han empezado todavía: no es posible ver donde terminan. Eran tan ricos interiormente que pudieron absorber toda la cultura occidental sin mucha angustia. Milton y Goethe, Blake y Tolstoi, eran consciencias gigantes, pero sus actitudes hacia el pasado cultural -en ocasiones agresivas, en ocasiones evasivas- son de una clase diferente de las de Shakespeare, Cervantes y Montaigne. (p. 810)
T.S. Eliot, que era un ironista, consideraba que Lawrence era un mal poeta. Yo me atengo a la máxima del sagrado Oscar Wilde, según la cual toda la mala poesía es sincera, pero hay poesía sincera (no mucha) que es magnífica, y Lawrence escribió varios poemas perdurables (más de los que escribió Eliot, en todo caso). (p 822)
¿Es válido decir que un escritor posee el genio de la identificación? (está hablando de Tennessee Williams) Me enamoré de la poesía de Hart Crane cuando era niño de la misma forma como me quedé extasiado con la obra de William Blake. Pero la identificación fue con la poesía, no con los poetas. He escrito libros sobre Shelley, o sobre Wallace Stevens, o sobre Yeats, pero me identificaba con aquello que se posesionaba de mi alma de lector. Quizás sea diferente en el caso de Shakespeare: no hay individuo que pueda identificarse con ese cosmos poético, de manera que nos identificamos con un personaje, o con varios. Hay días en que voy por ahí murmurando los parlamentos más escandalosos de sir John Falstaff y he llegado incluso a asumir ese papel en lecturas. Pero estas son las identificaciones del crítico, no las del poeta, el dramaturgo o el cuentista. (p. 831)
Como crítico patriarcal que soy (y hay que ver que he padecido por ello), me resulta difícil suprimir la modesta hilaridad que me produce la tradición Goethe-Rilke de exaltar a la musa y separarse de ella o, para ser más simplista, de tratar a la mujer más como una madre que como una compañera erótica. (p. 838)
Como John Ruskin, Carroll sólo se sentía sexualmente atraído hacia las prepúberes, enfermedad heredada por Humbert Humbert en Lolita, de Nabokov. El extraordinario encanto de Alicia ciertamente tiene una cierta aura palpablemente sexual. Estéticamente esto resulta enriquecedor, y todas las reducciones psicosexuales de los libros de Carroll son superficiales y aburridas. Los libros de Alicia no son manuales secretos para el acoso sexual y las madames Defarges que pueblan los comités de acoso sexual de todas y cada una dela universidades de habla inglesa jamás podrán tejer a Lewis Carroll en sus acusaciones. La Alice Liddell histórica era más la Dulcinea de Carroll que su Beatriz, aunque Morton N. Cohen en Lewis Carroll: A Biography (1995), aventura la conjetura de que a los 31 años Charles Dodgson le propuso matrimonio a Alice Liddell, que acababa de cumplir once, para lo cual supuestamente habló con sus padres. La verdad es que sí hubo una desavenencia entre Dodgson y los Liddell en 1864, que nunca se zanjó. Carroll envió a su ilustrador John Tenniel una fotografía de otra niña amiga, Mary Badcock, para que sirviera de modelo de Alicia en el país de las maravillas, y otra niña amiga, Alice Raikes, fue la musa de Al otro lado del espejo. Cuando se publicó La caza del Snark, este estaba dedicado a otra niña amiga, Gertrude Chataway. Aunque nunca se casó y lo más probable es que haya muerto sin experiencia sexual, el flexible Dodgson evidentemente tenía un nivel saludable de lo que Freud denominaría “movilidad narcisista”. A los 59 años seguía carteándose sin ningún sentimiento de culpa con bellezas de once años. (p. 863-64)
Recuerdo una reunión en el otoño de 1954 a la que me invitaron unos ocultistas, profesores de planta de Cambridge; yo sentía y veía la mesa levitar, a pesar del esfuerzo que todos hacíamos para impedirlo. Menciono esto para dejar claro mi escepticismo ante los fantasmas, y para admitir que este escepticismo exige una golpiza de vez en cuando. Podemos ignorar las mesas con voluntad propia, porque la charlatanería se encuentra por doquier. Pero las conversaciones con el poeta James Merrill -una persona encantadora, cortés e inteligente- fueron más inquietantes porque descubrí que él estaba abierto a las formas desconocidas del ser mientras que yo no, y que quizás había algo en su compleja naturaleza que permitía que los poetas muertos le hablaran, literalmente. Evito las sesiones espiritistas porque me perturban y prefiero que los muertos me hablen a través de las páginas impresas. (p. 891)
Al igual que Emerson, Yeats descubrió la doctrina del daimón en Plutarco y en Ralph Cudworth, el neoplatónico inglés del siglo XVII. Nosotros hemos visto al daimón platónico en el Eros del Banquete y nos resulta inolvidable el Sócrates de la Apología, cuando menciona haber escuchado la voz de su daimón. Los presocráticos habían dicho que el daimón o destino es el ethos, o personalidad, una teoría deprimente porque quiere decir que todo lo que puede sucedernos ya forma parte de nuestra propia naturaleza. Si conocemos nuestro carácter conoceremos nuestro destino. En este sentido, el destino es el genio que nos guía, tal como lo propone Goethe y afín al mito de Blake de la emanación como voluntad femenina o como yo opuesto al poeta. Yeats, discípulo tanto de Blake como de Shelley, combinó la emanación de Blake con la epipsiche de Shelley, el alma que sale de nuestra alma. En Walter Pater, cuya demoníaca Mona Lisa ya conocimos, probablemente encontraremos el origen de la visión del daimón de Yeats, lo cual seguramente explica el que Per Amica haya sido escrito en una prosa tan pateriana. La relación de Yeats con el daimón es erótica y agonal y nos recuerda la feroz y destructiva relación de Dante Gabriel Rossetti con Lane Burden Morris, la musa considerada (sin duda injustamente) como la Reina del Infierno. Pero Yeats tiene la ventaja de que no tiene ambivalencia ante su daimón, porque de acuerdo con su teoría la función del daimón es oponerse a él en todo, acicateando así su imaginación dramática para que haga todo el esfuerzo posible. (p. 892-93)
Cuando era niño mi libro favorito era Papeles póstumos del Club Pickwick y sigue siéndolo, aunque obviamente David Copperfield, Grandes Esperanzas, Dombey e hijo, La pequeña Dorrit y Casa Desolada son los cimientos sobre los cuales creció la eminencia dickensiana. Welsh asegura que la única novela que sobrepasa en importancia a Casa desolada es Don Quijote, y así es como debe ser. Nadie espera de Dickens que tenga los alcances cosmológicos de Cervantes, Shakespeare, Dante y Chaucer. Pero está justo debajo de ellos, tan henchido de vida como ellos pero carente de su sobrenatural manejo de las perspectivas, y es su par -de todos menos de Shakespeare- en cuanto se refiere al “fuego escénico”. (p. 900)
Hay algo de niño expósito en el genio de Dickens: la fascinación que ejerce es universal porque apela al niño abandonado que hay en todos nosotros, aunque parezca poco probable que este exista bajo nuestro disfraz cotidiano. (p. 904)
Podríamos decir que Dostoievski es el genio de la contaminación. Lo leo y me estremezco. Su oscurantismo, que él llama cristianismo ruso, incluye la adoración de la tiranía, el odio hacia Estados Unidos y todo lo democrático, y un antisemitismo profundo y malsano. Desprecia el terrorismo nihilista pero apoya el terrorismo de Estado del Imperio ruso y de su Iglesia. (p. 908)
Freud alabó la novela con tanto exceso (habla de Los hermanos Karamásovi) porque confirmaba la teoría expuesta en Tótem y tabú de que el padre primigenio se aporpia de todas las mujeres es finalmente asesinado por sus hijos. Según Freud, el odio hacia el padre es la fuente de nuestra culpa inconsciente. Pero todos los hermanos Karamázovi excepto Alíoscha odian a su feroz padre y este se salva sólo porque descubrió a un reemplazo en el padre Zósima. (p. 911)
Sin duda se habría mostrado indiferente a las reacciones de los críticos judíos, y él mismo era un antisemita feroz, como Ezra Pound. Es importante recordar que Dostoievski era un oscurantista que apoyaba la tiranía zarista y la teocracia ortodoxa rusa. Parodiaba con vehemencia todos los gestos en favor de la occidentalización y creía firmemente que los rusos eran el pueblo escogido y que Cristo era el Cristo ruso. Los admiradores de Dostoievski deberían leer Diario de un escritor, un libro fascinante y detestable. Una cosa es ser vehemente y provocador y otra muy diferente predicar el odio hacia los no rusos, anticipando el fin del mundo. (...) Su genio flaqueaba a la hora de representar la religión y esa es la falla de Los hermanos Karamásovi, pues el cristianismo ruso de Dostoievski no era más que una enfermedad de la inteligencia, un virus nacionalista despojado de una visión espiritual. ¿Deberíamos conmovernos ante la afirmación del padre Zósima de que quien no creen en Dios no podrá creer en el pueblo de Dios? Suena sospechosamente parecida a la convicción de los bautistas sureños de que Cristo prefiere a los republicanos. Debería ser inaceptable que un agnóstico o un ateo no puedan ser elegidos perreros en Estados Unidos, pero es algo que debemos tolerar cansinamente. El oscurantismo religioso de Dostoievski es simplemente agotador, aunque la mayoría de los críticos se niegan a admitirlo. (p. 911-12)
Como cuentista, Bábel rivaliza con Turgenev, Chéjov, Maupassant, Gógol, Joyce, Hemingway, Lawrence y Borges: como ellos, es un genio de la forma. Pero está emparentado con Kafka en la dicotomía peculiar de su genio. Kafka escribe en un alemán purificado que es prácticamente idiosincrásico y Bábel es un maestro de la literatura rusa, pero ambos, misteriosamente, son escritores judíos: son ambiguos ante la tradición y ajenos a ella, pero se han convertido en la tradición literara judía y es lo único que nos permite nombrarlos a los dos en la misma oración, porque no tiene rasgos en común como escritores; ni siquiera como escritores judíos: en Kafka había rastros de una especie de odio por sí mismo por su condición de judío que él logró trascender; Bábel, por el contrario, siempre fue consciente de lo que le era propio, a pesar de sus ironías y de su percepción de las dificultades de ser un escritor ruso-judío (y de la imposibilidad de ser un escritor judío soviético). (p. 920)
No sé que destino tenga el espíritu judío en Estados Unidos. El mejor poeta judeo-americano sigue siendo Moshe Leib Halpern, que escribió en yiddish; el inglés americano está pendiente de producir a un Kafka o a un Celan. (p. 926)
Como Kafka, Celan se acercó a una cábala negativa o gnóstica,más personal que tradicional, una nueva cábala que habla de la alienación de Dios o su exilio. La historia del gnosticismo judío, de acuerdo con Gershom Scholem y Moshe Idel, es un laberinto más que borgiano, y a Celan, como a Kafka, se le ha asignado, sugerente y discutiblemente, un lugar en esta basta tradición. Si la cábala es una elaborada fantasmagoría de los nombres de Dios, ¿cómo puede haber cábala sin Dios? Ian Fairley -quien recientemente tradujo a Celan al inglés- aduce (y no es el único) que Celan es ajeno a la cábala, pero yo considero que difícilmente habrá otro poeta más afín a la cábala gnóstica (en contraposición con la cábala de tendencias neoplatónicas). En Language Mysticism (1995) (Mística de la lengua), Shira Wolosky pone en evidencia la relación de Celan con la cábala de Isaac Luria y su catastrófica visión de la Destrucción de los receptáculos. La protesta o la discusión contra un Dios cuyo nombre más alto es Ayin, o nada, no es un argumento en contra de Dios sino un componente profundo de la más negativa de las teologías. (p. 927)
Paul Celan es un poeta difícil, pero también lo son Wallace Stevens y Hart Crane, o Friederich Hölderin y George Trakl; y Dante, o Shakespeare en su punto más alto. El genio es la única justificación de tan extraordinaria dificultad, porque sólo el genio puede recompensar las enormes exigencias sobre el lector. Aunque nos cueste trabajo admitirlo, Emily Dickson es más difícil que Celan -más difícil que cualquiera, en realidad- porque su originalidad cognitiva es equivalente a la de Dante, o a la de Shakespeare, o a la de William Blake. Celan rompe la superficie de sus poemas, cosa que no hace Dickinson, pero ella es la más elíptica de los dos. (p. 927)
Habrá que recurrir a innumerables paradojas para definir y caracterizar el genio de Celan, cosa que me lleva de regreso a la cábala, la ciencia de la paradoja divina, cuya obsesión con la cuestión del mal la aleja -pero no más que un paso- del judaísmo talmúdico y del neoplatonismo. La obra central de la cábala, el Zohar, le asigno diez sefirot o emanaciones al otro lado, a los mundos que Dios había creado y después destruyó. No estamos aún en el terreno de la cábala gnóstica de Luria y de Moisés Cordovero, pero la “nada” que es Dios va camino de volverse equívoca. (p. 928)
En todas las épocas se han exaltado obras que en unas cuantas generaciones acaban siendo piezas de época. Una definición práctica del genio de la lengua es que no produjo piezas de época. Con muy pocas excepciones, todo lo que ahora aclamamos es una antigüedad en potencia, y las antigüedades hechas de palabras acaban en la papelera y no en las casas de subastas ni en los museos. (p. 939)


Comentarios